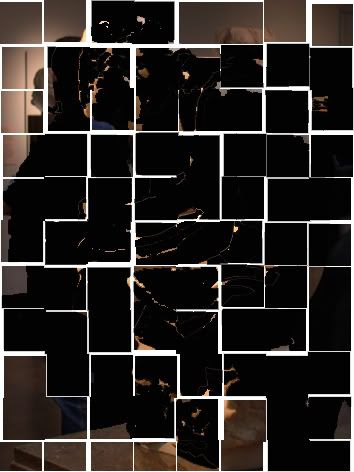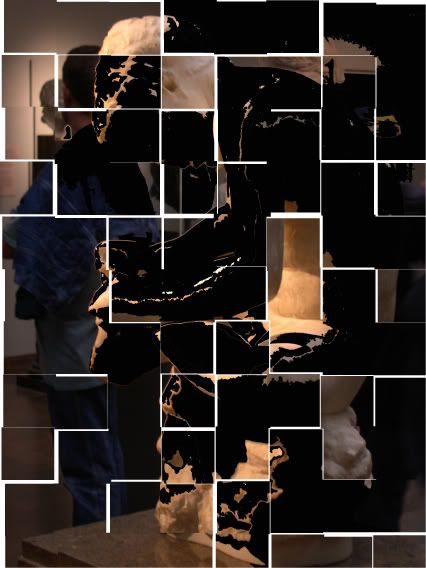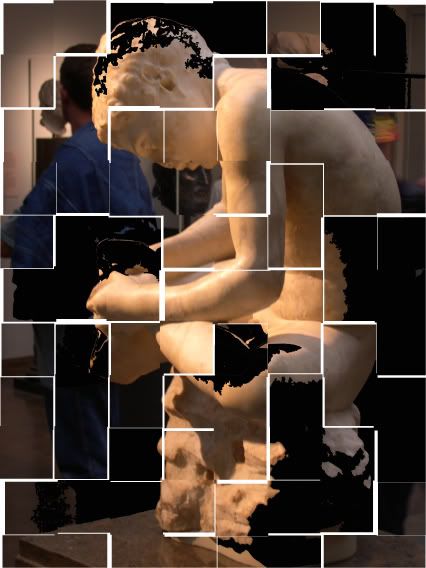Dicen que el mal de Alzheimer comienza a manifestarse en que uno olvida o no es capaz de retener en la memoria sucesos de su vida actual y en cambio recuerda perfectamente lo ocurrido en su niñez. No creo que me esté dando ya ese mal (aunque a veces tengo
lapsus que me preocupan), pero llevo varios días en los que acuden a mi memoria con cierta insistencia imágenes y recuerdos de hace muchos años.
Tiene su razón de ser, no crean. De un tiempo a esta parte estoy empeñado en reprografiar mi archivo fotográfico para pasarlo a formato digital y quitarme de en medio las carpetas y archivadores en las que guardo más de 40.000 documentos gráficos, entre fotografías, negativos y diapositivas. Como decía aquel viejo bolero, “toda una vida...”. Lo hago en mis pocos ratos libres y ahora, en verano, es cuando de más dispongo.
Decía que tiene su razón de ser ese
revival porque estos días he estado copiando las fotos y carretes de los años 60 del siglo pasado, de finales de mi adolescencia y comienzos de la juventud. Pura prehistoria, diréis alguno de los jóvenes lectores de este espacio público.

Me crié en un pueblo de la costa de Valencia de casas bajas y calles la mayoría sin empedrar, situado en medio de una huerta exuberante de un verde lujurioso, cuidada como un jardín en unas tierras fertilísimas. El pueblo se llama Gandía y estaba a tres kilómetros de la que fue una de las playas más hermosas que he conocido (las tropicales aparte).
Por aquel entonces estudiaba bachillerato (de los de antes, de siete años) y durante las vacaciones de verano trabajaba (cuando ya fui algo mayor) de cajero en un supermercado de la Colonia Ducal, en la playa, que sólo abría en época estival. Me ganaba unas perrillas para tirar con mis pequeños vicios el resto del año y, como les relataré en parte, sacaba algo más, no tanto por el mercadeo como por la edad, las hormonas, la playa y otras circunstancias favorables.
Aquellos años fueron el comienzo del
boom del turismo extranjero de playa en España. Venían a buscar buen sol, ambiente confortable (aunque un tanto rústico para sus gustos) y comida mediterránea, todo ello tirado de precios para los niveles económicos de sus países. Pronto descubrieron otros alicientes y se lanzaron a su disfrute sin ningún recato. Franceses, alemanes, ingleses y nórdicos (incluyendo a las míticas suecas) comenzaron a poblar con sus
looks imponentes y sus extrañas lenguas aquellos parajes virginales a los que, si acaso, aparte de los lugareños del entorno, sólo venían los alcoyanos y algún que otro madrileño. A estos últimos se los distinguía fácilmente porque sus frases siempre comenzaban o terminaban con algún “¡coño!”, interjeción absolutamente desusada por no decir que desconocida en mi tierra.

Imagínense el panorama (si la metáfora no les queda demasiado trasnochada): carne fresca de importación luciendo los primeros bikinis que el forzosamente casto varón hispánico tenía ocasión de contemplar sobre una percha semoviente, jóvenes nativos con la testosterona saliéndosenos hasta por los ojos y, en mi caso, además, con un puesto de privilegio en el único supermercado de la única colonia residencial poblada de extranjeros y con un físico que aparentaba una edad algo mayor que la oficial. Lo que tenía que pasar, pasó... Era inevitable.
Había dos salas de baile en la playa (salas de fiestas, las llamábamos) que abrían hasta la madrugada: Ukako, más corrientucha, y Pepe, muy encopetada. Por allí pasaron el Dúo Dinámico, José Guardiola, Los 5 Latinos, Los Mustang, Los 3 Sudamericanos, Los TNT, Los Pekenikes, Adriano Celentano, Los Sirex, Les Surf, Italo Leone, Domenico Modugno, Marie Laforet, Mina, Ennio Sangiusto, Los Panchos y un largo etcétera. Eran tiempos de los omnipresentes rock&roll y cha-cha-chá y de los nuevos ritmos, el twist, el madison, la yenka, el limbo-rock, la bossa nova... Pero también de las apasionadas baladas italianas:
Nata per me,
Si e‘ spento il sole,
Dio come ti amo,
Ciao, ciao bambina,
Luna caprese... Combustible muy inflamable empapando cuerpos ya de por sí ardientes.
La fiesta terminaba irremisiblemente en la cálida madrugada buscando con cierta premura un lugar apartado donde echar los venenos, en la playa (los fines de semana no era fácil encontrarlo, así que había que compartir espacio con alguna pareja vecina, cada cual a lo suyo) o en los huertos cercanos, acosado por todas partes por alguna celta o vikinga liberada. ¡Ah, la leyenda europea del macho ibérico!... Algo me decía que había que cumplir con ese sagrado deber patrio en pro del turismo como futura riqueza nacional, en una España bastante deprimida que apenas si estrenaba plan de desarrollo a lo López Rodó por aquellos años, aunque ello menguara un poco nuestro capital como reserva espiritual de Occidente. Los preservativos los traían ellas (en mi pueblo no había manera de encontrarlos) y si no, "a pelo" (decían que tomaban la
pilule, sustituto que me parecía mano de santo). Allí aprendí a chapurrear algunas lenguas que luego he conseguido hablar con bastante corrección ampliando el vocabulario.
Después, a dormir unas pocas horas... y a la caja. Había días que las teclas se me hacían chiribitas. Mi madre (¡ah, las sagaces madres...!) me llevó al médico a finales de agosto porque, según ella, me veía muy mala cara. El bueno de don Javier, con ese excelente ojo clínico de médico de toda la vida, sonrió al verme y me despachó en dos minutos con varias recetas de preparados polivitamínicos. "Hay que ayudar a la Naturaleza, perillán" -dijo, dándome una colleja cariñosa.
Esa fiebre canicular me duró un par de veranos, con breves correteos intermedios en Semana Santa. Luego surgió Ella y me redujo a la monogamia, afortunadamente.
Es bonito recordarlo por si me diera el Alzheimer.
Sí, alguna vez yo también tuve diecisiete años y era verano...
(PS. Estoy muy agradecido a Ostra por sus acertados consejos para insertar las imágenes prescindiendo de la opción de Blogger, que no me deja, y utilizando photobucket.com. Pido disculpas a los visitantes que no lo vieron ilustrado desde el primer momento)
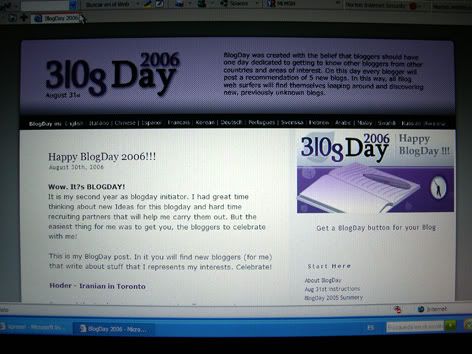

.jpg)